
Por Fernando Viano
Hay libros que uno lee con la misma reverencia con la que se ingresa en el patio de una casa vieja -la casa de los abuelos, tal vez- perfumado al atardecer. “La desnuda raíz de la rosa”, de la escritora canaria Silvia Rodríguez, es justamente eso: un reducto de imágenes persistentes donde cada verso huele a pétalo recién caído y, a la vez, a espina que sangra bajo la piel. De hecho, el delicado poemario abre con un pacto explícito: Keats, Neruda, Meredith, Pedro Flores y Blanca Varela aparecen citados como anfitriones de la ceremonia, recordándonos que “la belleza es verdad, y la verdad es belleza” y que la rosa, con su “detestable perfección de lo efímero”, puede “infestar la poesía con su arcaico perfume”. Esta declaración preliminar actúa como brújula: la autora nos advierte que aquí se va a hablar de la belleza, sí, pero ante todo de la herida que la sostiene.
El poemario –galardonado con el Premio Pedro García Cabrera 2024– avanza como un inventario de estancias: La biblioteca “con libros esparcidos como pequeños herbívoros”, el satélite de las rosas donde “crecen rosas de cuarzo… de tallo celeste” mientras el yo lírico se emborracha de astros y cerveza, o esa Ventana que deja entrar una luz “huesuda, delgada, triste” que se desliza por las piernas hasta convertir el cuerpo en “un rayo bastardo del planeta de fuego”. Cada habitación es, en realidad, una cámara de la conciencia: la escritora convierte la vida doméstica en una topografía íntima donde el recuerdo late con un corazón de neón.
Pero no se trata de un lirismo ornamental. Rodríguez maneja la imagen con ferocidad: en “Lluvia metálica” las gotas “flagelan tu espalda” y se le pide al lector que “trague rabia y beba un líquido azul deseo”; en “Boca de incendio” “explotan en tu lengua calumnias” y la cloaca urbana amenaza con lavar ideas y besos con un agua bífida. El verso acontece como un roce -a veces caricia, a veces cicatriz- sobre lo real, y ahí se siente la lección de Blanca Varela, de Pizarnik, de Vallejo, cuyo disparo “detrás de mi palabra” resuena en “El transeúnte”.
A esa densidad simbólica se suma una sensibilidad social que irrumpe sin estridencias: “las niñas maltratadas comen flores del parterre” denuncia “La primavera hipócrita”, mientras “Los chicos del camión blanco” cargan en sus hombros “nuestras domésticas minucias” y bostezan en la grasa del aburrimiento urbano. Hay en estas estampas la mirada compasiva -y a la vez implacable- de quien sabe que la poesía no es un refugio, sino una forma de exponer la grieta. Por eso en “Atalaya de hormigón” el yo poético se oculta “en las axilas de un animal de hierro” y amontona “las mondas de una banal existencia” sobre un vertedero de cemento. El paisaje canario se diluye en una cartografía universal de vertederos, azoteas, callejones y objetos desahuciados que centellean, por un segundo, bajo la luz del poema.
La música interna del libro se sostiene sobre una sintaxis que se expande y se contrae como un acordeón: infinitivos que impulsan (“engullir”, “rumiar”, “inhalar”), sustantivos encadenados en racimos cromáticos -“caballos azules, jinetes oxidados”-, y una segunda persona que es a la vez cómplice, espectro, hermana y memoria. Así, en “La voz protectora”, la niña extraviada se redime gracias a “una tortuga rosada que salva niños”, y ese gesto contiene todo un tratado sobre la ternura como resistencia.
No falta la conciencia metapoética. “Poema con tiniebla” compara el oficio de escribir con un ciclo de lavado: “vierto jabón en las tachaduras del papel”, centrifugo la melancolía y cuelgo “las consonantes limpias en su percha”. En “Calofrío”, la sentencia es aún más frontal: “tu poema es combustible que prende la conciencia”. Y cuando aparece Mark Strand “comiendo poesía para relamerse con la carne de moluscos”, la autora subraya que leer versos es un acto físico, visceral, casi digestivo. El texto, por tanto, se sabe materia viva, capaz de corromperse y curarse dentro de sí mismo.
Las filiaciones literarias no se ocultan; se exponen como ramas de un árbol genealógico exuberante: Gamoneda susurra que “la luz es sombra de la nada”, Pedro Flores lanza la pregunta de por qué duele nombrar la rosa, Rubén Darío y Gwendolyn Brooks dejan caer sus versos como migas luminosas. Rodríguez no colecciona epígrafes: conversa con ellos, desbarata la autoridad canónica para incorporarla a su propio latido.
Y si algo distingue esta obra es su habilidad para moverse del tono confesional al registro casi visionario sin perder la cercanía. En un mismo giro, la poeta puede invocar la química doméstica -“una niña bebe detergente para olvidar la infancia”- y enseguida ascender hacia la astronomía lírica de “rosas de cuarzo” que flotan en un “prado críptico” celeste. Esa oscilación constante mantiene la lectura en estado de alerta, como si cada imagen estuviera a punto de abrir otra puerta secreta.
El resultado es un libro que invita a demorarse. No se puede leer deprisa “La desnuda raíz de la rosa” porque cada página contiene una mini catedral de resonancias. El lector se encuentra de pronto subrayando líneas, anotando márgenes, volviendo hacia atrás para comprobar cómo aquel “metrónomo” guarda “la lágrima seca de una sonata” o cómo un sillón vaciado revela “el esqueleto de los muebles” donde luciérnagas fosilizadas siguen brillando para nadie. Todo ello traza el mapa de una autora que entiende la palabra como un artefacto con memoria, una caja de música que gira, chirría y, aún así, continúa cantando.
Se dirá -y con razón- que Rodríguez prolonga la tradición simbólica hispanoamericana; sin embargo, lo hace con una voluntad de presente feroz, atenta a los ruidos de la calle, a los plásticos que se derriten bajo el sol y a las heridas que sangran detrás de las persianas. Esa mezcla de cultura libresca y fiebre callejera contagia a quien lee, hasta el punto de que uno termina viendo la rosa en el basurero, oyendo caballos azules en los vinilos viejos y respirando, con cierta zozobra, el perfume oscuro que sale de cada página.
Quizás por eso, al cerrar el libro, algo late todavía: un rumor de agua golpeando cristaleras, la sensación de que los objetos se han movido a nuestras espaldas, el cuchillo diminuto de la belleza que sigue clavado. Leer a Silvia Rodríguez es confirmar que, en la era de la velocidad y el desecho, la poesía puede abrir un claro: un lugar donde la vida cotidiana se revela en su misterio, donde la rosa -desnuda de metáforas- exhibe la raíz y el lector comprende que esa raíz es la suya. Porque, como se desprende de la propia autora, todavía hay versos capaces de prender la conciencia y, mientras arden, nos obligan a mirar la ceniza y el ascua al mismo tiempo.
SOBRE LA AUTORA
Estudió Traducción e Interpretación en la Universidad de Granada. Ha publicado Rojo Caramelo; El ojo de Londres; Casa Banana; Shatabdi Express; Bloc de notas; Departamento en Quito; Ciudad Calima; Padresueño; Las princesas no tienen nombre; Marabulla (Premio Internacional de Poesía María del Villar 2018), reeditado por Nectarina Editorial, la editorial argentina PALABRAVA y en inglés por la británica Olympia Publishers; Provincia del dolor (colección Biblioteca Básica Canaria ,Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias) y La desnuda raíz de la rosa (Premio de Poesía Pedro García Cabrera CajaCanarias 2024). Ha editado poemas en revistas como La porte de poetes, Ficciones, Turia, Piedra del molino, Mundo Hispánico, Telegráfica, 21 versos, Fraktal o Santa Rabia. Poemas suyos han sido traducidos al italiano, húngaro, eslovaco, inglés y árabe. Fue seleccionada como poeta en el Programa del Septenio del Gobierno de Canarias Autores estelares. De 2003 a 2020 trabajó como asistente de dirección para LPA FILM FESTIVAL.



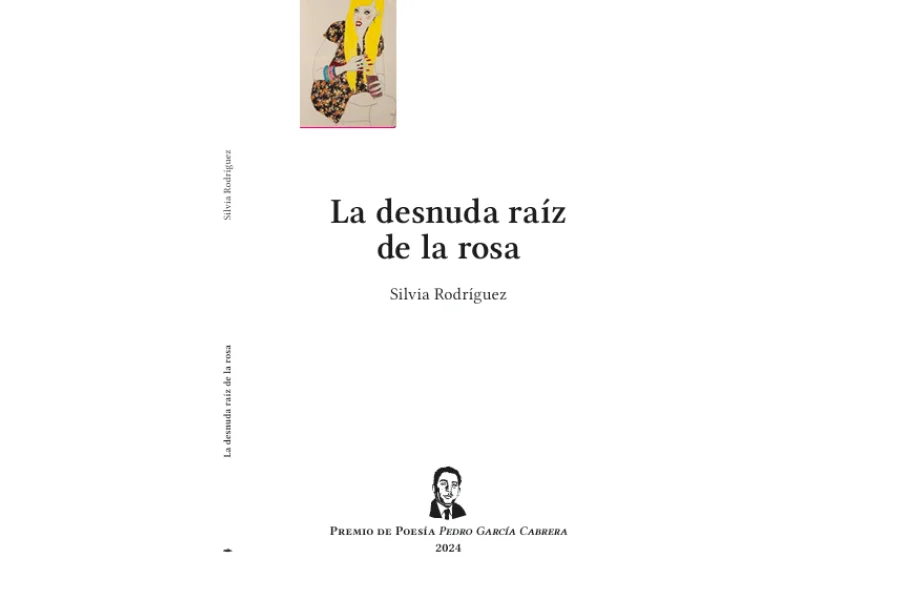




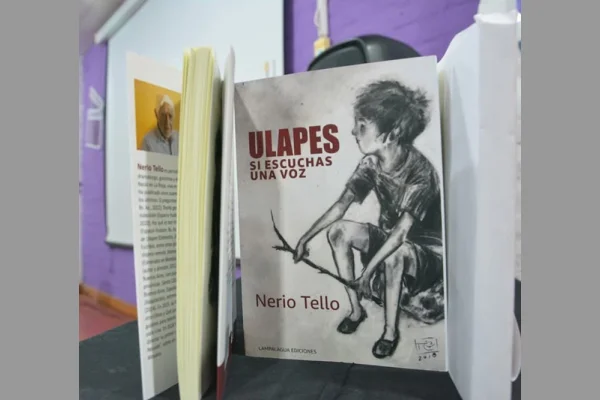

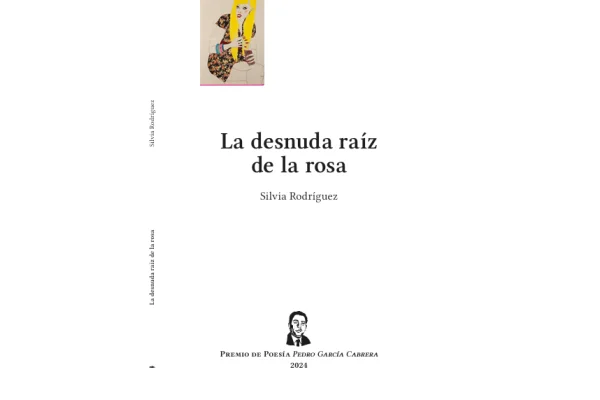
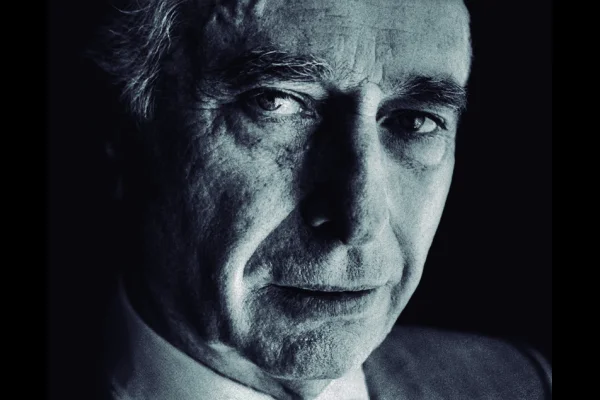
Comentarios