
Por Lic. Judith Fuentes
Escribo desde el lugar de psicopedagoga perteneciente a un equipo de orientación escolar, con un recorrido profesional en diversas instituciones escolares, que me llevó a interrogarme sobre estos 2 conceptos.
En este recorrido aparece la escuela como la encargada de garantizar una enseñanza de calidad para los y las estudiantes, para su posterior ejercicio de la ciudadanía. Pero en la realidad de las instituciones se observa que existen sectores que quedan afuera de esta distribución de conocimientos, y estos que quedan afuera son los más carenciados, los que por diferentes motivos presentan altos porcentajes de ausentismo, los que no van al ritmo del grupo mayoritario, los que se ven vulnerados desde diferentes aspectos, como los que son víctimas de maltrato o abuso, los que no se alimentan a diario, los que no asisten por no contar con un par de zapatillas, los que están ausentes estando presentes por diferentes problemáticas familiares y/o sociales.
Entonces ¿La escuela es fuente de igualdad de oportunidades o es necesario seguir trabajando para lograrlo? ¡Qué complejo, qué utópico! Pero sigamos soñando y trabajando por una escuela más equitativa, o como dice Dubet (2004):
(…) Más exactamente, si se quiere defender a la escuela y sus valores de igualdad, liberación, cultura e integración social contra la amenaza de un utilitarismo generalizado, es preciso estar en condiciones de proponer una alternativa, la de una escuela más justa, más eficaz y más respetuosa de los individuos. (pág. 35).
Acá el autor nos plantea una escuela más justa, más eficaz y más respetuosa de los individuos, y me centro en lo último, respetar y atender las individualidades, ¡y vaya qué tarea!, ya que son individuos atravesados cada uno con su propia historia, su propia realidad, pero no es imposible y debe ser el motor para seguir en busca de ese objetivo, nunca solos, siempre en equipo y con proyectos institucionales fecundos.
Entonces para ir dando un poco de luz a este análisis, es necesario empezar a definir cuál es la función de la escuela, El Dr. Pablo Dabin (2021), nos habla de la escuela y su función:
La escuela -institución de la modernidad- es concebida como una organización social, como un dispositivo instituido con el fin de llevar a cabo la socialización y procesar un proyecto de enseñanza y de aprendizaje, es decir que transmite conocimientos, socializa y forma de acuerdo a la política cultural de cada época histórica. (pág. 2)
Como él lo plantea, a la función socializadora de la escuela la complementa la tan importante función de procesar un proyecto de enseñanza y aprendizaje, y he aquí que recurro a los sinónimos de la palabra procesar: “elaborar, producir, transformar, hacer” y de eso se trata de un proyecto de enseñanza y aprendizaje que debe ser elaborado y producido teniendo en cuenta el contexto y las individualidades de los estudiantes, contemplando sus capacidades y sus limitaciones, donde con este proyecto pueda llegar a todos ellos, no de manera igual pero si tratando de lograr cierta equidad; el sinónimo transformar, en el sentido que todo el tiempo debemos interrogarnos sobre este proyecto y darle movimiento según las necesidades de los estudiantes, en un hacer cotidiano cada vez más democrático.
Pensando en las escuelas que transito a diario, a donde asisten muchas infancias de escasos recursos, es imprescindible trabajar para disminuir la brecha entre clases, aumentando la equidad y la igualdad de oportunidades. Las desigualdades sociales siempre existieron, existen y existirán pero la escuela como una institución de gran envergadura en nuestros tiempos y a la que todos los niños y todas las niñas tienen el derecho de acceder, es una de las responsable de hacer menos marcada esta brecha, brindando las herramientas para que se constituyan en ciudadanos libres, autónomos y socialmente activos.
La escuela nunca debe olvidar su función alfabetizadora, la cual no puede ser delegada a ninguna otra institución, si, si es posible trabajar en conjunto con ellas pero siempre será su tarea alfabetizar. Desde una posición de corresponsabilidad, es decir, una responsabilidad compartida entre todos los que trabajamos con las infancias. Institucionalizando ideas, valores que contemplen a los menos favorecidos socialmente para que de esa manera puedan mejorar su realidad y construir sociedades más justas, más equitativas y menos desiguales.
Las escuelas necesitan de estos instituyentes que nos ayudan a poner en movimiento las ideas y no quedarnos estáticos ante las realidades que se nos presentan, a veces por miedo a hacerle frente a estos emergentes, no actuamos, pero cuando ese hacerle frente es a partir de intereses compartidos, y sabiendo que una vez institucionalizados serán beneficiarios todos los y las estudiantes que concurren a la escuela, nada nos debe paralizar. Las escuelas necesitan de personal profesional de calidad con ganas de ser partícipes del cambio que necesita el sistema, siendo siempre el eje de ese cambio los y las estudiantes.
Pero también es menester tener en cuenta que el docente no sólo trabaja con la variable alfabetizadora, sino que a la escuela la atraviesan una multiplicidad de variables con las cuales se enfrentan a diario. Como dice Tenti Fanfani (2004) citando a Dubet:
El mismo Dubet hace tiempo que insiste con este dato: antes había sólo alumnos en las escuelas, es decir sujetos de aprendizajes estandarizados y formalmente iguales; hoy los niños irrumpen en la escuela con todas sus particularidades, entre ellas el hambre, la angustia, el abandono, la violencia, etc., que caracterizan su vida cotidiana. Gobernar el sistema es más complicado que antes porque ahora no sólo hay que ocuparse de lograr determinados objetivos de aprendizaje. Hoy el gobierno de la educación requiere articulaciones con otras políticas públicas como la de salud, de nutrición, de desarrollo social, de desarrollo infantil, de orden público, judicial, etc. Esta implicación en funciones de redistribución social contagia a las políticas educativas de los viejos defectos de las políticas asistenciales, tales como el clientelismo político y el desvío de recursos públicos para fines privados. (pág. 55).
Es por ello que la responsabilidad de alfabetizar, en un contexto altamente heterogéneo y atravesado por una diversidad de variables, no debe recaer exclusivamente en el docente, sino que deberíamos hablar de equipos docentes, equipos de gestión, equipos profesionales externos y familias, trabajando en función de que los estudiantes logren la equidad tan ansiada, todos ellos contando con la presencia del Estado quien es el que proporciona los recursos humanos y materiales para la concreción de los proyectos que puedan surgir a nivel institucional.

Ya le dedicamos varios párrafos a la justicia social y nos olvidamos de la justicia afectiva, y para definirla tomo los aportes de Carina Kaplan (2021) quien nos dice:
La justicia afectiva se vincula con la ampliación de las posibilidades simbólicas, dirigidas a revertir la mirada social desvalorizante que se cierne sobre ciertos individuos y grupos. Sin la afectación subjetiva, sin un grado significativo de compromiso emocional basado en el reconocimiento mutuo, no hay posibilidad de estructurar una trama que promueva procesos educativos colaborativos y fraternales. (Pág. 14)
Al leer la definición podría pensarse que implica más tarea para la escuela pero en realidad implican acciones tendientes a un mayor bienestar dentro de las mismas, porque cuando la autora habla del compromiso emocional no sólo se refiere del docente hacia el estudiante, sino es un compromiso emocional de todos los que transitamos las instituciones, como dice ella, un reconocimiento mutuo, lo que nos permitirá lograr procesos colaborativos y fraternales. Nuestras infancias necesitan de ese reconocimiento, necesitan que los alojemos fraternalmente, esto nos permitirá como dice Kaplan reducir las heridas sociales, debemos posicionarnos al lado de los más frágiles e invisibles. Y esto se sintetiza en este párrafo de la autora antes mencionada:
La utopía de la justicia afectiva consiste en generar una estructura de oportunidades para que la cultura escolar pueda apapachar. Es apapacho una voz de origen náhuatl que significa “acariciar con el alma”. Esta escuela que cobija puede devolvernos humanidad y un sentido reparador frente a la experiencia de trauma que nos toca vivir. (Pág.15)
Y cuando nos dice estructura de oportunidades, esto no recae en un solo agente esto recae sobre todos, desde el lugar que ocupemos, hay un punto en común que nos reúne “las infancias”, cuando el trabajo es en equipo, en un trabajo interinstitucional y corresponsable, todo es más llevadero, dejemos de responsabilizar individualidades y empecemos a transitar junto con ellos este mundo de desigualdades y a dónde nos encontremos apapachemos al que tenemos el lado.
Entonces para concluir vuelvo al interrogante del título ¿Justicia Social versus Justicia Afectiva?, y se puede decir que no existe el versus, no son conceptos antagónicos sino que la tan ansiada meta que sería la “justicia social”, uno de los caminos que nos conducirá a ella se llama “justicia afectiva”.
LA AUTORA
LIC. EN PSICOPEDAGOGÍA
MP Nº 176








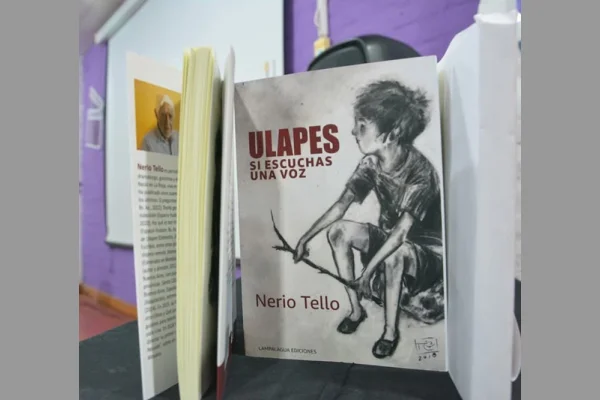

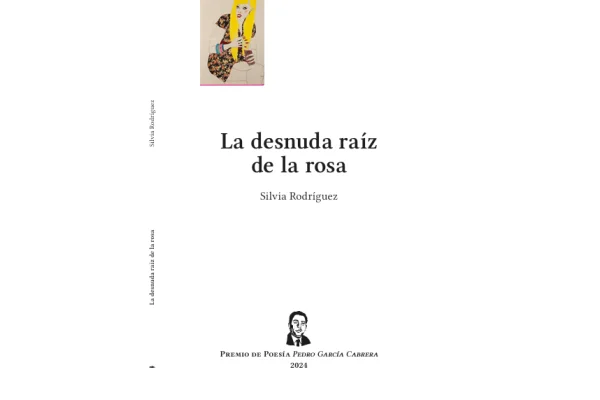
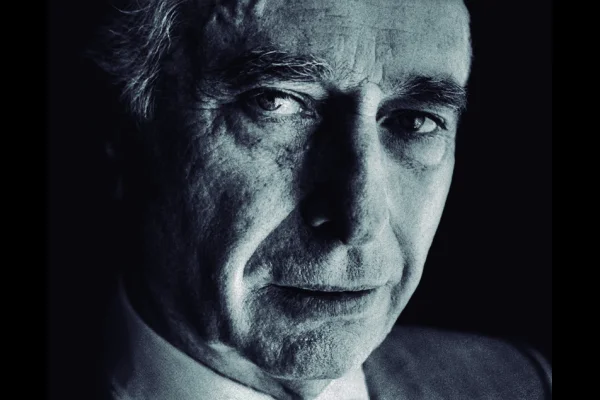
Comentarios